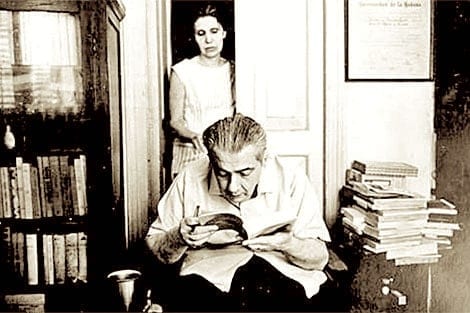
El escritor argentino César Aira, notable entre los más notables del actual panorama de la literatura hispanoamericana, visitó La Habana en el año 2000. No porque fuera simpatizante del régimen castrista, todo lo contrario. Ni siquiera fue motivado por una particular curiosidad hacia nuestro país. Lo hizo porque había resuelto escribir algo sobre los museos habaneros, partiendo del mítico Trocadero 162, la casa de Lezama Lima.
Su conocido y muy elogiado ensayo En La Habana es resultado de aquella visita, y no gratuitamente aparece en libro junto a otro ensayo cardinal de Aira, Sobre el arte contemporáneo, escrito para la inauguración del congreso Artescritura, Madrid, 2010, donde, entre otros tópicos, se analizó la relación entre arte y literatura, el proceso de creación, el arte de lo incompleto y, en general, la autenticidad literaria en estos tiempos.
No queda otro remedio que aceptar que la brillantez de En La Habana no parece ser derivación del impacto que nuestros museos produjeron en César Aira. Incluso sobre Trocadero 162, que fue el que más le interesó, dejaría anotado en su ensayo: “No hay gran cosa que ver: los muebles son dudosos, los cuadros no son muy buenos, hay unas vitrinas con libros (pero la biblioteca de Lezama la donó la viuda a la Biblioteca Nacional) y la mitad de los cuartos, que no son muchos están vacíos y se los adorna con deplorables cuadros donados por jóvenes pintores”. En suma, Aira calcula haber permanecido allí sólo unos cinco o seis minutos. Y lo que más le gustó de la antigua casa de Lezama, según asegura, fue su humedad. Por cierto, al anotar esto, recuerda con sorna la famosa respuesta de Jean Cocteau a propósito de una encuesta mediante la que pretendieron saber qué salvaría él del Louvre en un incendio. El fuego, se limitó a decir Cocteau.
Descrito a vuelo de pájaro, a través del ensayo En La Habana Aira da cuenta de los recorridos que realizara durante su breve estancia en esa ciudad. Toma nota de algunas imágenes que casi caprichosamente vienen a su encuentro en los museos: escenas microscópicas en un vaso danés (roto) que perteneció a Lezama, un pañuelo con instrucciones para el uso de un fusil Remington, platos estampados, el escarceo amoroso de un pavo real… Son detalles que le facilitan elaborar relatos sin la ayuda de la psicología, la imaginación o la memoria, apenas tramando nexos entre las figuras que el azar ha puesto ante sus ojos. Se trata de un recurso con el que Aira rinde homenaje al llamado método de producción automática, de su admirado predecesor Raymond Roussel.
En fin, ya que lo deleitable del ensayo no radica exactamente en el contenido, sino en la forma en que éste es abordado por Aira, no me parece que sea de gran utilidad ocupar más espacio reseñándolo. Y menos después de que tantas veces y tan bien lo han hecho otros.
Sólo hay un detalle en el contenido de En La Habana, en el cual me gustaría detenerme, no porque sobresalga entre los demás. De hecho, estoy seguro de que resulta insignificante para cualquier lector no cubano, o no habanero, porque consiste en una observación más bien simple, tangencial y pasajera. César Aira comenta que cuando iba en busca de la casa de Lezama, y encontrándose ya en Trocadero, a pocos pasos del número 162, preguntó a algún vecino la ubicación del lugar y sólo recibía respuestas disparatadas.
Por supuesto que el argentino no intenta profundizar en el por qué de tales respuestas. Ya apuntamos que el objeto de su texto no es buscar explicaciones sino plasmar impresiones. Así que apenas se limita a calificar como bienintencionados aquellos disparates que le dieron a manera de indicaciones. Y conste que al afirmar eso ya dijo bastante. Más no podría pedírsele a un extranjero que viaja a la Isla por vez primera y que no sabe (no tiene por qué saber) que entre las cosas más difíciles de hallar en La Habana de los últimos años figuran los residentes conocedores de sus calles y lugares de referencia cultural. En cambio, conforman mayoría absoluta los que no son capaces de indicar con certeza una dirección cualquiera de la ciudad, a veces ni del barrio donde residen.
Es un producto de la nueva era, pintoresco, desconcertante: habaneros perdidos en La Habana.
No me propongo (no más faltara) pergeñar un rancio elogio localista, trasnochado y nostálgico del habanero de antes, por llamarle de algún modo. A fin de cuenta, muchos entre ellos también habían dejado atrás sus provincias del interior para establecerse en La Habana. Es algo que siempre ha ocurrido y seguirá ocurriendo, por razones harto conocidas, y que en la actualidad representa una marca de incidencia definitoria en gran parte de las capitales más y menos desarrolladas, muy en especial en las del llamado tercer mundo. Fue precisamente así como se poblaron y fueron progresando todas las grandes ciudades. Y es en la dinámica de ese movimiento migratorio por el que la gente busca mejores condiciones para vivir, donde se asientan las bases de la civilización moderna.
La anomalía en el caso de La Habana no radica entonces en la similitud que pudo guardar con esta tendencia planetaria, sino en la forma en que allí ha sido violentada la tendencia.
En ninguna otra capital del orbe, que yo sepa, la composición socioeconómica de sus residentes resultó alterada en forma tan radical y multitudinaria como en La Habana. En ninguna se ha dado este fenómeno no como resultado de la emigración espontánea de la gente del interior, sino mediante un plan de ingeniería social y política de inspiración fascista, llevado a cabo por un gobierno sin escrúpulos y sin la menor responsabilidad histórica.
Que hoy apenas queden habaneros (digamos) naturales en La Habana podría no ser tan insólito ni lamentable como las razones por las que han ido desapareciendo en los últimos sesenta años. Que esa ciudad esté hoy poblada por un nuevo tipo de residente que no la conoce y no acaba de asumirla como su verdadero terruño, no es motivo para poner en solfa a estos actuales habaneros, mucho menos para cuestionar su derecho a considerarse como tales, dadas las circunstancias. Es, ni más ni menos, la constancia palpable y sonante del fracaso de los autores (o más bien del autor) de aquel plan fascista.
Desde los mismos días de su ascenso al poder, en 1959, el régimen fidelista demostró un distintivo interés por violentar la composición socioeconómica de los habitantes de La Habana. Era lógico suponer que a los capitalinos, por vivir un tanto más cómodamente y con mayores niveles de información que el resto de los cubanos, les sería más difícil adaptarse a las condiciones de pobreza extrema y de sometimiento totalitarista que pronto, pasado el entusiasmo de los primeros meses y años, nos vendría encima.
Así, pues, Fidel Castro, con su habitual instinto maquiavélico, debió haber visto caer por su peso la necesidad de evitar riesgos. Esperar a que la gente de la capital emigrara hacia el extranjero, como al final ocurriría, era algo para lo que posiblemente no disponía de tiempo ni paciencia. Tampoco podía trasladar a los habaneros hacia el interior del país, aunque no iba a dejar de intentarlo. La solución estaba en imponerles un cambio en las condicionantes socio-económicas y, por supuesto, en la mentalidad. Y para que ello fuera factible, resultaría obligado alterar, en número, su composición demográfica.
Con ello no sólo conseguiría crear un desbarajuste (muy favorable para él) dentro de la clase media habanera, sino que además, sin invertir nada, sin el menor esfuerzo, les mejoraba la vida a nuestros paisanos del interior y aseguraba de paso su incondicional apoyo.
Comenzaron entonces las oleadas migratorias organizadas por el régimen. Primero, los integrantes del ejército rebelde. Después, cientos de miles de estudiantes, cuyo arribo a la capital tuvo fácil coartada en principio, ya que en el interior eran muy escasas las escuelas especializadas. Pero ocurrió que más tarde fueron los reclutas del servicio militar. Y detrás, decenas de contingentes de trabajadores para las más disímiles tareas, en particular para las obras constructivas. Luego los policías y los maestros emergentes y los trabajadores sociales… Y en todos los casos quedaba por descontado que no sólo fijarían residencia permanente en La Habana, sino que además iban a traer a la familia. Y esa familia también cargaría con sus otros parientes. No en balde los nuevos barrios de edificios altos, feos, numerosos y abarrotados, que se construyeron en predios capitalinos en los años 60, 70 y 80, no resultarían suficientes no ya para resolver, ni siquiera para aliviar la drástica situación de la vivienda en la ciudad. Y eso que una gran parte de los habaneros de antes ya estaban marchándose al exterior y entregando sus casas (obligados por ley del régimen) para que fuesen ocupadas por el producto de la nueva era.
Debido también al mismo desaguisado, La Habana se iría ensanchando en forma desproporcionada y además con tintes dramáticos, pues en la medida en que crecía, fueron aumentando sus limitaciones de infraestructura y sus problemas económicos y sociales.
Así las cosas, llegamos a la actualidad, donde, aun cuando haya variado la estrategia del régimen, no han cambiado las condiciones que esa estrategia creó para la avalancha migratoria. Si bien hay caos tanto en las zonas céntricas de La Habana como en su periferia (donde la miseria toca fondo, sobre todo en comunidades levantadas por los emigrantes), el drama del interior del país ha continuado agudizándose hasta alcanzar el colmo en la mezcla draconiana de pobreza material, falta de oportunidades y superpoblación. Ello garantiza otra variante de éxodo, constante y masivo, que convierte a la capital en escala de tránsito: desde el interior hacia La Habana y de ésta hacia el extranjero.
Las regulaciones migratorias dictadas en los últimos tiempos para devolver a los provincianos a sus regiones de origen (a la fuerza, de una forma inhumana), lejos de contradecir el anterior disparate del fidelismo, y más lejos aún de mostrar algún interés del régimen por enmendarlo, corroboran la indolencia y el carácter descabellado de sus decisiones, a la vez que devela el fracaso del proyecto, dando fe del callejón sin salida en que les ha metido una vez más su modo peregrino de disponer las cosas y de manipular a las personas. Aquellos a los que antes quisieron convertir en su punta de lanza, son actualmente una denuncia viva y hasta un peligro para la estabilidad de su poder. No caben dudas de que en este, como en tantísimos otros planes, el tiro se les fue por la culata.
Lástima que un tema tan complejo y delicado como este no haya ocupado la debida atención de los historiadores y especialistas cubanos de las ciencias sociales y que solamente sea posible hallarlo (apenas esbozado a grandes rasgos) en la prensa independiente y quizá en las ponencias de algunos estudiosos que actúan por su cuenta y riesgo.
Así que a nadie debe sorprender que el argentino César Aira diera más vueltas que un trompo en las repletas calles de la ciudad sin que pudiese encontrar un solo parroquiano capaz de indicarle alguna dirección con regular certeza. Y ni hablar de los policías, que son los más perdidos dentro de la enorme amalgama de habaneros perdidos en La Habana.
