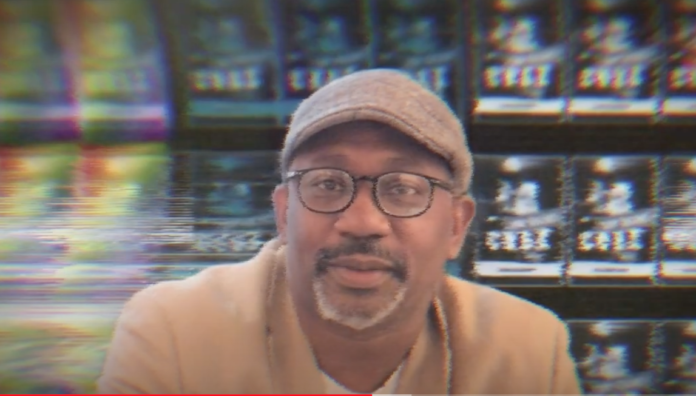
Un libro es una promesa de complicidad de la que se deja constancia. Cuando el ánima que habita en el libro logra la unicidad con las páginas expectantes de nuestra mente, integrando revelaciones, la promesa es cumplida. Leyendo Me hubiese encantado parir a mi hija, libro lleno de confesiones conmovedoras expresadas a puro candor de padre feliz -aunque en ocasiones le ganara la nostalgia-, descubrí que existen padres que, como Arsenio Rodríguez Quintana, llevan un vientre materno en su pecho. De ahí que conviertan parir ternuras y devociones en un ritual cotidiano.
Ya entonces la mansedumbre no será un atributo exclusivamente femenino; el antes cazador de amores, el trotamundos cuyas conquistas giraban en torno a su ego solitario, ha sido domesticado por ese amor anhelado, incluso antes de haberla arrullado entre sus brazos (quizás sus brazos, de tanto anhelar, presentían el tesoro que resguardarían). Por su niña se ha vuelto un adulto de lujo para abarcar la dimensión de su tarea, caminando sobre la cuerda floja de la paternidad hecha de muchas sorpresas y apenas alguna certeza. Acaso la única certeza que puede tener un padre es la de que nunca más izará una cometa sin ver en el cielo el rostro de su retoño. Así, entre desvelos y novatadas, gana en resiliencia, y una paciencia hasta entonces desconocida es puesta a prueba entre maratones de preguntas para genios e intentos por hallar el justo balance entre disciplina y flexibilidad, duelo que solo se gana con un empate.
Desde la perspectiva de esa alma prístina que él lleva de su mano, ha aprendido un nuevo lenguaje de sutilezas, como el día que ella le enseñó lo imperecedero, al obsequiarle un avión de papel lleno de azúcar a otra alma bella para que sintiera esa dulzura aún en el más allá. Es cuando este padre, agradecido por tanta dicha concedida, agudizará su sentido de la magia al reír junto a la niña de sus ojos.
Entrelazados en este baile de vida, ambos descubrieron que basta con dos que se quieran desde la incondicionalidad para fundar una sagrada familia. Él le deja a su niña una herencia de viajes compartidos que la hicieron crecer más a prisa, pues, al absorber la diversidad de mundos nuevos, el suyo se hizo más hondo y vibrante. Una niña viajera que conoció las almas viejas de las ciudades por las que caminó junto a su papá escritor, quien también las descubrió más allá de sus obsesiones literarias: ya Praga no le pertenecerá solo a Kafka después de que Maya la iluminó con sus risas en la tienda de marionetas; y Berlín, que estremece por la trascendencia de su historia, se siente más ligero compartido con la irreverente inocencia de su niña. Nadie te prepara para ser padre, pero cuando miras todas las memorias que tu retoño y tú guardan como un caleidoscopio de entrañables paisajes al que acudirán para revivir hasta el infinito el mundo creado entre dos corazones inseparables, sabes que no lo has hecho nada mal.
Hay libros que nos ayudan a reivindicar lo que hemos perdido. Disfrutando el itinerario amoroso de sus dos protagonistas, padre e hija, llevé a mi niña interior por lo que pudo haber sido. Quedó sorprendida, sonrió muchas más veces de las que recordaba; en ocasiones, tuvo estremecimientos nuevos; al regresar a su adultez, sintió el alivio de la sanación. Fui tan feliz como Maya con su gran papá. Bien dijo Shakespeare que estamos hechos de la misma materia que los sueños. Cuando un libro tiene el poder de tatuarnos el alma con nuevas ternuras y misericordias, ejerce como un alquimista mental al transmutarnos el dolor en sabiduría.
Y pensar que un anhelo tuvo tal fuerza de manifestación: el de un padre que de tanto amar a su corazón fuera de su cuerpo, su niña, le hubiese encantado parirla. Gracias, Arsenio, por tu libro inolvidable.
