
“Os lo juro, es muy difícil que ésta sea la última guerra. Tan pronto como un enemigo es eliminado, otro nuevo saldrá de cualquier sitio. No tiene fin ni sentido. No existe nada tal como una buena guerra o una mala guerra, todo es la misma porquería”.
Charles Bukowski ‒Se busca una mujer‒
“Siempre se habla del hombre que abandona el país; pero nunca se habla del país que abandona al hombre”.
Pedro Luis Ferrer
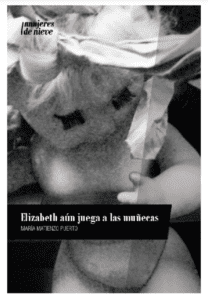 Un edificio como isla, una playa para el exorcismo, una tienda para el trueque de “viejas muñecas de uso” y el miedo de confrontar a nuestras propias sombras. El espanto a que esas sombras nos definan. Que se erijan, usurpándonos, como bitácora y propósito.
Un edificio como isla, una playa para el exorcismo, una tienda para el trueque de “viejas muñecas de uso” y el miedo de confrontar a nuestras propias sombras. El espanto a que esas sombras nos definan. Que se erijan, usurpándonos, como bitácora y propósito.
Este pavor, del que nadie susurra siquiera para sí mismo, nos lo devuelve María Matienzo Puerto (La Habana, 1979) con su libro Elizabeth aún juega a las muñecas. Una novela que asusta por una razón simple: nos hace temer a la realidad que emplaza allende las puertas del apartamento [o reducto]. Una novela espejo pero que jamás se somete a la gratuidad de los espejismos. Una novela, dígase ya desde el inicio, bien escrita.
Como bien nos advierte Amir Valle en el prólogo, la autora “ha logrado la gran hazaña de diferenciarse de esa uniformidad que afecta actualmente a buena parte de la literatura cubana”.
Para ello ha construido un escenario desde las reglas del caleidoscopio donde, señala el prologuista, “todas las historias están unidas por un hilo interno que las remueve en sus cimientos; y ese, desde el mismo inicio, es ya un acierto: la convulsa y siempre cambiante cotidianeidad cubana no puede valorarse en su justo peso desde una única perspectiva. Por ello, los personajes de María Matienzo, en este libro, se nos aparecen como sombras que se corporizan”.
En Elizabeth aún juega a las muñecas los personajes parecieran romper, también, las reglas del juego, los seis grados de separación ‒donde una persona puede acceder a cualquier otra del mundo a través de conectar cinco intermediarios conocidos‒ porque nada los intermedia. Solo un único estambre los conexa: la llamada “situación de país”, donde rige por decreto la concepción de “plaza sitiada”. Donde la única legitimación es la incautación de los sueños personales.
“Cuando las manchas pasan a mis sueños es porque durante el día hemos logrado armonizar”, dice la propia Elizabeth, y quizás sea esta puntualidad el único recodo de paz durante toda la historia. Pero solo ella, nadie más, sobrelleva el misterio. Solo ella sabe de su pánico y, por antonomasia, carga los otros viejos pánicos de uso.
Carga con todos: los de Lorenzo; Irina; Manolo; Ernesto; Laurita; Javier; Mauricio; Yessica; La Morsa; La Jicotea; El Jicoteo; Marilín; La Jirafa; Octavio; Marcos; Robinson; Olivia; Magdalena; Yanira; Dagoberto; Alberto Medina; Yahima; Marlen; Luisa; Alfredo; Olirca; Ismael; Sumeria; Raúl; Yamirka; Anisia; Nelson; Carmen; Yusleidis; Mirtha; Estable.
Todos imprescindibles para alcanzar su metamorfosis. Para llegar al lugar de nada después de haber partido desde nada. O sí, desde sus sombras. Sin embargo, este drama del cubano ‒del cubano de trasfondo, el de a pie, el confinado, el hacinado, el marginado, el del doble rasero moral‒ no es un antojo de la autora.
“Sigo siendo de carne y hueso. No soy una muñeca. No soy un espejismo”, parece advertirnos la autora a través de uno de los personajes.
Y es que Elizabeth aún juega a las muñecas no es una novela de pesadumbres o de configuraciones trasnochadas. Tampoco la sabana donde llevar a pastar las ordalías. Es, sin lugar a dudas, el préstamo que nos hace la autora para medir hasta qué punto los personajes [nosotros mismos] podrían ser capaces de tolerar esa perpetua quietud que solemos conocer como cubanía, o cubanidad, o cubanismo.
“La gente le cree. La gente le compra muñecas por esas historias. La gente es ingenua […]. Lorenzo las utiliza [a las muñecas] y no se dan cuenta. Se dejan manosear y siempre parecen dispuestas a mostrarse. No se les puede pedir demasiado, son plásticas. No han tenido como yo una vida, no las han dejado abandonadas nunca, no las han golpeado como a mí”.
En el trueque de las muñecas se borda el señuelo [como el agua filtrándose en cada hendija]. El éxito de la emboscada se percibe en la descripción de un sueño que, a su vez, es la fotografía del país. La del individuo dentro del país, aunque se niegue a sí mismo en la sobrevivencia:
“La casa estaba en penumbras. Pensé que me había quedado ciega, pero la vista se me fue adaptando y no estoy ciega, solo estaba a oscuras. El sueño fue claustrofóbico, denso. Desaparecía también. Mi cuerpo perdía consistencia, se transparentaba al punto de no reconocerlo como mío. Me miraba en el espejo del baño y veía a través de mí los azulejos de la bañadera. Sin embargo, estaba consciente de que solo era un sueño, así que me preguntaba, mientras ocurría la metamorfosis, si eso era lo que le había pasado a Mauricio”.
Los paralelos literarios que se trashuman en Elizabeth aún juega a las muñecas recuerdan la zona más escatológica en la novelística de Charles Bukowski; la temporada más soberbia del siempre irreverente Ray Loriga y, en los adentros de la isla, la época más rabiosa de un Guillermo Vidal que se describía a sí mismo como un “perro viejo”. Un animal de feria.
Con Elizabeth aún juega a las muñecas María Matienzo reafirma que su narrativa es de peso. Más que autora manifiesta autoridad en uno de los oficios más difíciles y peligrosos: la novela. En el parlamento de uno de los personajes [“Alguien se asomó en mí, como si yo fuera un espejo”] deja claro que leerla conlleva riesgos, porque todos solemos temer a las pautas, a lo que se dibuja diferente y desde la diferencia.
La ficción le sirve a su propósito, pero sin prefigurarse eje o tramoya. Lo que rige en María Matienzo y su pieza Elizabeth aún juega a las muñecas es la más primigenia concepción del arte [literatura incluida]; la más eficaz; la única que ha sobrevivido a siglos de oficio: la belleza y la funcionalidad.
En el episodio «Muñecas» María Matienzo lo advierte, y nos hace temblar una vez más:
“Me pregunto si las muñecas flotan cuando caen al agua. Un agua profunda, negra, como el río que soñé anoche. El mismo río que me ha arrastrado tantas veces y que no desemboca en ningún mar. Un río al que tiro piedras y del que no recibo ninguna queja. Si los ríos se pudieran quejar. Este solo corre, no importa en qué dirección”.
