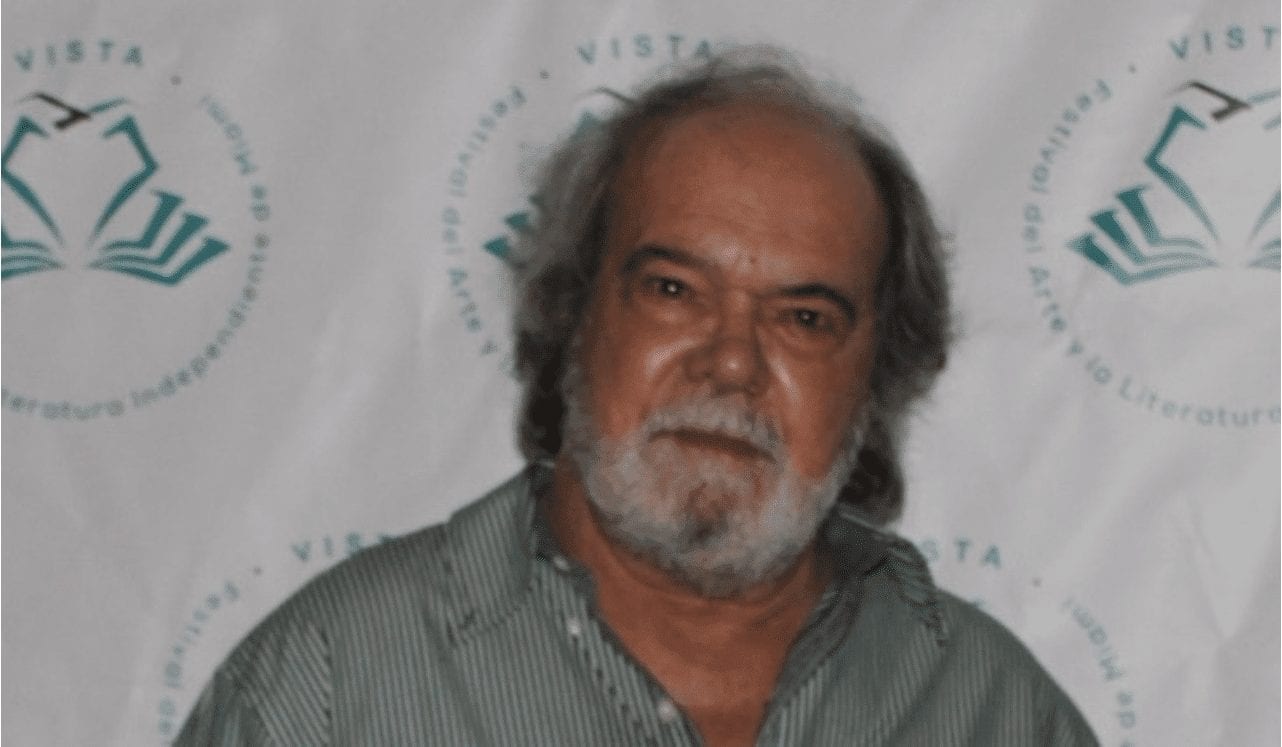
Compadezco a los críticos literarios. Sobre todo cuando los imagino leyendo libros que no les gustan para poder despedazarlos en toda regla, o con la apremiante encomienda de hallar algún detalle que les permita elogiarlos. Nosotros, los meros lectores que además escribimos libros, nos damos el gusto de leer únicamente lo que nos plazca, salvo excepciones, que seguro las habrá, porque hay de todo en este valle de extrañezas. Nos resbalan los famosos, los súper premiados, los súper antologizados, los súper reseñados, así como cualquier súper compromiso que arrastre a dispararnos un libro que no nos enganche desde las primeras páginas, aunque quien lo escribió fuese un amigo, un pariente, un compatriota o algún vate de nuestra generación, en caso de que creamos en esa entelequia de las generaciones. Yo en particular no creo. Ni siquiera sé en qué generación encajo, porque no me importa. Me importa sólo la literatura (la que me gusta) como sustento primordial del espíritu y como irremplazable fuente de satisfacciones.
Impulsado por tales principios (que tampoco son rígidos, igual que los de Groucho Marx) es que he sentido la necesidad de disculparme públicamente con el notable escritor cubano Félix Luis Viera por no haber leído hasta hoy su novela El corazón del rey, que fue publicada en el año 2010. Aunque tal vez más que con él, tendría que disculparme ante mí mismo, puesto que el autor ya hizo lo suyo sin mi concurso; en cambio, yo estaba perdiendo la oportunidad de paladear una auténtica joya de la literatura.
Luego, para falta mayor, ni siquiera puedo esgrimir la justificación de que no tenía noticias sobre la relevancia de este escritor, toda vez que en su momento había leído y disfrutado a plenitud otra contundente novela suya, Un ciervo herido. Pero así son las cosas dentro del contrahecho mundillo de la literatura cubana, tan enrarecido por el distanciamiento físico, cultural, político entre los autores, tan lastrado por el provincianismo de aldea en permanente cuarentena y tan mediatizado por la piña y el compadreo.
El corazón del rey es uno de esos libros que cualquier crítico con ganas de ser justo podría incluir en la lista de clásicos modernos. Allá ellos si no lo hacen. Para mi gusto personal, es un portento de la literatura, no de la cubana sino de la literatura en general. No lo comparo con Tres tristes tigres porque no son iguales. Se trata de dos grandes novelas que, por más curioso que parezca, se conectan justo por aquello que mejor distingue a cada una de ellas pero que no es lo mismo en ambos casos. Si bien se mira, el intento de compararla con Tres tristes tigres condiciona inconvenientes para El corazón del rey, pues siempre el modelo será la otra. Y creo que las dos van a la par. Entonces, en vez de confrontarlas, yo prefiero pensar que con sus obras, Cabrera Infante y Viera, cada cual a su modo, exploraron por igual nuevos caminos para la novela cubana, a la vez que expandían los límites del lenguaje literario y dejaban trascendental recreación de un tiempo y un espacio históricos mediante universos estéticos muy propios.
Menos pertinente aún me parece la tentativa de parangonarla con La consagración de la primavera, ya que la novela de Viera es superior a la de Carpentier, para mi gusto personal, desde luego. Pero, además, ¿por qué tendríamos que establecer comparaciones únicamente con novelas cubanas? ¿Acaso no estamos ante una obra que admite –por no decir que reclama– ser comparada con las de otros grandes contemporáneos de la literatura universal, pongamos Don DeLillo o John Banville o Javier Marías o Mircea Cartarescu?
Pero también me paso ante esa clase de cotejos. Otra ventaja de los meros lectores es que no necesitamos más canon que el de nuestros gustos privados. Así que al menos para el caso no considero útil desgastarme en teorizaciones. Lo que en realidad me vale es el privilegio de este feliz aunque tardío encuentro con El corazón del rey, novela absorbente y deleitable como ya no se ven, generadora incluso de buenas vibraciones. Un artefacto mágico que alumbra hacia atrás, como las luciérnagas, alterando con su resplandor la modorra de páramo oscuro que ha perfilado en décadas nuestro quehacer narrativo.
Viera no sólo es un escritor extraordinario. También es un estilista de aguzado bisturí. Nuestro idioma, incluido el infaltable argot popular, alcanza un brillo y un ritmo en esta novela para los que no identifico similares sino entre los maestros de la lengua. Palabras, frases, expresiones que son como torpedos, dirigidas sin la menor floritura hacia el eje de la narración, engranando sus hilos emotivos de un modo en que no queda descuidado ni el más mínimo detalle. La estructura es tan precisa y dúctil como la prosa misma. Su diafanidad estimula el goce de la lectura al tiempo que solidifica los resortes que propician ese goce. Es el trabajo de un narrador pura raza, que se gasta el lujo de no presentarle dificultades al lector sin dejar por ello de ser sumamente creador, original, sugestivo.
En El corazón del rey no he descubierto ni un leve indicio de que el autor se planteó como tarea la búsqueda de la cubanía o la cubanidad o como quieran llamarle. Tal vez porque empezó por encontrarla. Es sustancia intrínseca de su personalidad. Lo cual, unido a una sólida cultura, le permite insertar naturalmente nuestros asuntos locales en la dinámica del universo. Si uno de los primeros aciertos del escritor consiste en hacerse de un estilo, desplegando el potencial de su imaginación a partir de experiencias más y menos concretas, Viera, que ya poseía su estilo desde antes, consiguió aproximarlo a los límites de la perfección en esta novela, donde describe las correrías de un cuasi poeta, cuasi renegado político, cuasi vago, cuasi nihilista y jodedor cubano, que anda y desanda su ciudad natal, Santa Clara, contando a golpe de un realismo decantado, preciso (que a veces recuerda a Chejov, por aquello de deslizar entre líneas mucho más de lo que narra), los avatares individuales y los del conjunto que le rodea, junto a los de una ciudad, capital de provincia, que puja por mantenerse en pie bajo los primeros azotes del ciclón fidelista, lo que es decir en época de auge para una revolución devastadora.
Santa Clara, con la peculiar atmósfera de esos días en los que parece crecer para abajo, es la gran protagonista de la novela. Posiblemente no haya otra ciudad de Cuba, incluida La Habana, que haya sido tratada y retratada con mayor fuerza plástico-descriptiva, pero permitiendo a la vez que se filtren las más entrañables subjetividades artísticas. Es la Dublín de Viera. Sus calles, barrios, parques, bares, suburbios, son recintos de un espacio real que deviene jugoso entramado de ficción. Si el tratamiento de lo material es más constante que el de lo subjetivo en esta novela debe ser sólo porque la materialidad de la cual nos da cuenta el autor está permeada hasta los huesos por lo inverosímil. Creo que fue Cortázar quien sostuvo que el verdadero realismo exige del novelista la búsqueda de nuevas formas para expresar mejor la realidad. No está mal. Sólo le quedó por definir qué es la realidad según cada cual, o todavía mejor, qué diablos es la realidad.
Los temas que marcan el argumento de El corazón del rey son también los clásicos: amor, desamor, amistad, pasiones políticas o existenciales, traición, muerte, erotismo… El trazado de los personajes es otra nota alta. En ellos se recrean los caracteres y la psicología de gente común que, no obstante, adquiere especial relevancia ante nosotros, debido a la sutil maestría -y a la gracia- con que Viera ahonda en sus brevedades humanas. Robertón, la Samaritana, Magali, Benito de Palermo… Más que personajes, son personas a las que nos parece conocer de tú a tú. Así de vívidamente nos entran por los ojos.
Una alusión particular merece –para mi gusto- Robertón Pérez, simpatiquísimo habitante de los márgenes de la ley y de todos los márgenes. Este personaje encarna con excelencia a cierto espécimen de perdedor cubano que se cree ganador, sobre todo por la estrechez de horizontes que implica vivir en un entorno físicamente reducido y mediocre. Pícaro e ingenuo a la vez, complejo y simple, habilidoso y torpe, encantador a tiempo completo y repudiable en ocasiones, agudo y cerril, pero con una inteligencia innata y una sensibilidad que le distinguen, aunque no demuestre tener plena conciencia de ello. Para que no le falte nada, Robertón Pérez es un lector con preferencias loables (suele llevar a mano una novela de Faulkner). Y es escritor sin libros pero con garbo y tino.
Con frecuencia este personaje le entrega al protagonista-narrador de la novela algunas de las reflexiones que anota cuidadosamente, tal vez con la intención de conformar un libro. Son apuntes deliciosos, al estilo de: “El fútbol es la novela rosa del deporte…” “¿Qué sentirá una mujer al tocar la cabeza de un calvo? Es decir, algo tan dulce como esa caricia en el cabello, es una posibilidad para nunca jamás…”. “Es común que la gente compare a una mujer bella con una muñeca. Es una muñeca, dicen. Mi pregunta: ¿alguien ha visto a alguna muñeca bella? No lo creo. Son horribles. Imposturas malparidas de niñas para que jueguen las niñas”… Se trata de cavilaciones que bien podrían alinear entre las de Sancho Panza y las del don Pablos de Quevedo, pero que contienen más de un ingrediente con los que Viera les otorga incontrovertible singularidad.
Una ventaja más para los de mi grupo, el de los meros lectores, es que no tenemos que resignarnos a esperar que en algún momento alguien decida colocar El corazón del rey en los vértices del canon. No albergo la menor duda de que así ocurrirá, pero, por si acaso, celebro haber podido adelantarme, situándola con mi lectura –y relecturas por venir– en la cúspide de mi canon privado. Igual supongo que el mayor premio de Viera sea haberla escrito. Así que en su caso, tanto como en el mío, lo demás será siempre lo de menos.
Reseña incluida en el número 14 de Puente de Letras
