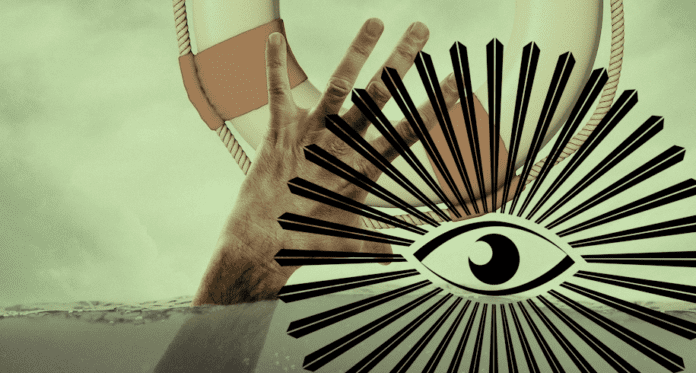
“El deslumbramiento de la mente, diariamente, es el mismo sentido de la libertad que tenemos”, nos advierte casi desde el inicio Manuel Gayol Mecías en su libro Para una poética de la conciencia. Pero esa concepción de libertad no está encarcelada en esta oración, sino que logra su expansión como un grito libertario y trasvasa al texto en su totalidad.
Para una poética de la conciencia no es un discurso que debe ser singularizado en las categorías tradicionales de la literatura que solemos otorgar. Digamos desde ya que es un poema donde pareciera que su autor refunda el mundo, la existencia misma, y nos devuelve ese recorrido primigenio donde por primera vez fueron nombradas las cosas.
“¿Quiénes serán los habitantes de esas zonas ocultas, de esas diferentes y numerosas magnitudes de lo realmente extraordinario?”, se pregunta el autor sin que esta interrogante signifique distanciamiento alguno de su condición de sujeto terrenal, ni pretenda posicionarse gratuitamente en busca de lo omnisciente como evasión de su entorno. Su implicación es manifiesta, solo que a través de un replanteamiento poético que no es sumiso, y mucho menos deudor, de lo que hasta ahora hemos entendido o consumado como actitud poética.
Una postura que el autor de Para una poética de la conciencia deja revelado cuando aventura que:
“Más que entender el mundo que nos rodea, primero es sentir el mundo interior que tienes escondido dentro de ti. Y digo “sentir” porque tu intimidad no es “entendible”, ninguna intimidad se logra comprender del todo, porque están hechas de complejísimos sentimientos que se combinan, se retuercen, se enredan entre sí para crear sus propias vidas imaginarias. A los demonios no les importan complacerte a ti, ni servir para tu confort o para una conveniencia de vida física, material, como podría desear Epicuro. Los demonios interiores buscan lograr sus propias existencias”.
Solo si nos apartamos de ese imaginario biológico que heredamos, sin apenas cuestionar si nos arropa o nos desampara, podríamos estar de acuerdo en que Gayol es como ese profeta que nos redescubre, pero desde las tres dimensiones al unísono ‒pasado presente y futuro‒ y sin las vestimentas del sujeto místico o sacro. No es Gayol un autor pretencioso, ni engullido por la vanidad de haber traspasado, sin duda alguna, la percepción de nosotros como conjunto social solo abordado desde el umbral antropológico.
Y acto seguido nos deja al borde del abismo:
“Hay todo un universo infernal dentro de cada ser humano; universo que está retenido por la conciencia; por el proceder lógico-espiritual de la mente, y es lo que todavía evita el caos en el mundo. Si la conciencia no regulara la existencia de este averno, el caos se extendería por completo en el mundo exterior a uno, y tú y yo, y todos viviríamos en la locura de los fantasmas, en el horror de los seres diabólicos. No habría paz, no se sabría qué es el sentimiento de la paz y del orden, qué es la sensibilidad de las relaciones entre las criaturas. La vida sería la horroridad misma, el sumo placer del odio por el odio, el encuentro con el abismo negro de lo desconocido”.
A través de explicarse a sí mismo la conciencia y su relación con la poesía, Gayol logra describirnos cómo el poeta mismo alcanza por sí solo su misterio. Porque quizás sea, Para una poética de la conciencia, ese temible diálogo nuestro con la poesía. Diálogo que, por largos siglos, hemos rehuido confrontar.
“La mente poética como el ensueño es una realidad que se gestó en los orígenes del ser humano, participó incluso en la creación de la conciencia. Su manera íntima de comunicarse fue y es la poesía. De alguna manera gestó, y forma parte, del sentido del paraíso; de ese sentido especial de la creación que es la utopía de un mundo del ensueño. Y es una utopía de imágenes, al punto de que compone la dimensión o el reino de Imago”.
Llegado a cierto punto, el lector podría preguntarse si Para una poética de la conciencia es una objeción a todo lo que, por default, hemos interpretado como realidad. Interrogante válida, pero en todo caso un atajo que nos deja a medio camino entre la observación maniquea y la verticalidad de aquellos espejismos que usamos para justificar el autoencierro de nuestro sujeto lírico.
A esa gratuidad nuestra, Gayol antepone su escarceo temerario sobre qué es la inmensidad:
“También está la inmensidad de la voz y la de la grafía. De la voz se pasa a la escritura, y ambas son grandezas que se hacen una sola. Primero vino a ser la vastedad del sonido, articulado por la voz, y nos hizo reconocer la grandeza del verbo primordial. En el segundo momento, con el símbolo de la grafía, surgió así el modo de una racionalidad sagrada, que busca siempre definirse como una escritura denominadora de los seres y las cosas”.
Para ello es necesario, entonces, alcanzar ese grado de conciencia que la rutina de la sobrevida no contiene. Un hecho que no pasa desapercibido, como casi nada, en las observaciones de Gayol en Para una poética de la conciencia. En definitiva, es sobre la conciencia, y su implicación en la infinidad de todo aquello que nos antecede y nos sobrevivirá, que el discurso de Gayol nos lega como paradigma para entendernos con el otro y lo otro.
Para él la conciencia es la suma y, al mismo tiempo, la interrelación de principios que dan lugar a sentidos morales en la persona; nos permite hacernos de una ética de vida:
“Es el reservorio de hechos y principios tomados de la realidad objetiva, corpórea, y también sensible, que nos propicia tener una visión del mundo y del universo. Y por ser la conciencia la mayor potencialidad y posibilidad de nuestro ser, es que podemos hablar de voluntad y de fe en un algo perfecto, Mejor; fe de vida y fe de trascendencia en ese Uno que nos espera”.
Sabe además el autor de Para una poética de la conciencia que no se llega a ningún estado de conciencia sin asumir al mismo tiempo la memoria histórica como único modo de trascender, entendiendo que la trascendencia es parte intrínseca de la naturaleza humana en cualquiera de sus travesías.
“Esta memoria se manifiesta en determinados momentos de la vida, en que uno la reclama, y lo hace de manera extraordinaria, porque muchas veces el mayormente asombrado es uno mismo, al darnos cuenta de los detalles de un mundo pasado que han quedado encerrados y dormidos dentro de nuestra conciencia. La memoria histórica es ampliamente amada por uno mismo, puesto que se descubre que toda ella es un archivo de información que nuestra conciencia entregará algún día a otra conciencia más sabia y creadora que volverá a este mundo a sentir la lluvia y la brisa fresca de un nuevo atardecer. Es la memoria histórica que, muchas veces, nos ayuda a componer poemas”.
De cualquier modo, Para una poética de la conciencia es un texto necesario. Un poema pertinente que nos llega en ese momento justo en que el propio acto de crear nos conduce a encerrar la poesía y la conciencia en templos que son de todos y de nadie. Leer este libro de Manuel Gayol Mecías, como señalara Armando Añel en su contraportada, es como “rehacer una historia imaginativa de la conciencia humana reconociendo su vinculación con la Conciencia Universal”. Tomar conciencia de nosotros mismos como absolutos creadores sea, quizás, la invitación que nos extiende Para una poética de la conciencia:
“Todo ese cielo que vemos es la magia de nosotros mismos, porque sin darnos cuenta lo inventamos y volvemos a inventar constantemente como constancia de que somos demiurgos. Y lo vemos como nuestro aporte a la Conciencia Mundi, que es la que reasume todas las informaciones que le damos, las procesa y las proyecta hacia el azul-oscuro de lo más profundo del espacio, donde se encuentra la Conciencia Universal”.
